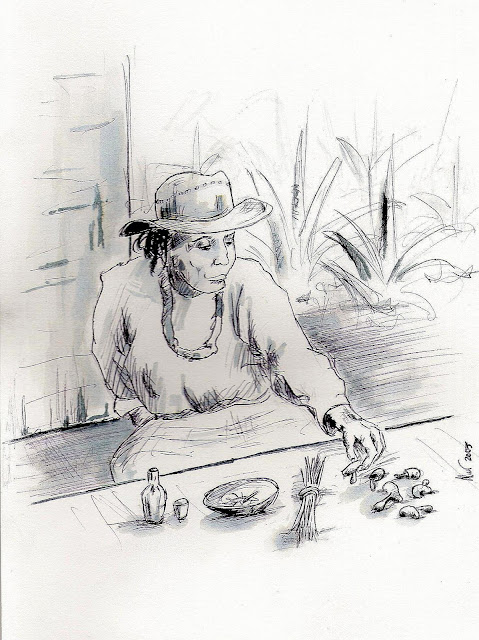Autor: Alfonso J. Aparicio Mena
Traducción: Luiz Nilton Correia.
El texto expuesto a continuación es la introducción de la traducción al portugués del libro:
"El diagnóstico tradicional chino desde la antropología médica. Breve estudio del pulso y la lengua"(AJ Aparicio. Bubok Publishing. http://www.bubok.es/libros/14770/EL-DIAGNOSTICO-TRADICIONAL-CHINO-DESDE-LA-ANTROPOLOGIA-MEDICABreve-estudio-del-pulso-y-la-lengua )
INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi construído a partir do seminário que apresentei na cidade de Portalegre (Portugal), em 2008 durante o IV Congresso Internacional de Saúde, Cultura e Sociedade, organizado pela Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sociocultural (AGIR). Nesta intervenção quis apresentar outras maneiras, diferentes das da ocidental convencional, de estudar os desequilíbrios e problemas de saúde centrando-me na pulsologia chinesa e na inspeção da língua como dois dos procedimentos indagatórios mais importantes da medicina tradicional chinesa (MTC).
Na atualidade, a MTC segue linhas paralelas que, longe de distancia-la da sua essência e valor, fortalece ela com novas contribuições fruto do contato e desenvolvimento com diversas sociedades e culturas do planeta. Temos a linhas tradicionais e originais, por um lado, e a intercultural (com formas diversas), por outra. As primeiras podemos encontrar nas formações de escolas asiáticas correspondentes a diferentes tradições, e nos estudos das universidades chinesas. Também existem as práticas populares centradas em costumes, formas, modos e procedimentos curativos e ideológicos locais, e em grupos não orientados sob o ponto de vista acadêmico (oficial). Outra linha é a que surge do resultado do encontro da cultura terapêutica chinesa com culturas de outros povos e sociedades ao longo do planeta (Aparício, 2004). Ela é ensinada em idiomas muito variado e adapta-se a realidade cultural básica da sociedade na qual se apresenta/difunde.
No livro do investigador franco-chinês Anthony Tao (2003), podemos ler que a medicina tradicional chinesa tem origem na cisão do xamanismo arcaico, cujo ramos se especializou como curativo.
Entendemos a medicina tradicional chinesa como: todas as variantes locais da terapêutica tradicional chinesa; referindo com esta expressão às maneiras de entender e atender a saúde dos grupos que povoam o espaço chinês. Neste sentido, a MTC provém do xamanismo (sistema organizativo complexo das sociedades arcaicas). E baseia-se na tradição (nas diferentes tradições locais), o que a diferencia essencialmente do sistema terapêutico ocidental científico-convencional, estendido na atualidade por todo o mundo.
Existem semelhanças entre os sistemas curativos tradicionais asiáticos e norasiáticos, e os tradicionais de outros lugares do planeta; como por exemplo, os ameríndios. Neste sentido, supondo que o xamanismo arcaico fosse a instituição mais importante dos grupos humanos do paleolítico, tal matriz cultural teria passado com os emigrantes norasiáticos pelo Estreito de Bering no seu transito do Nordeste Asiático para o Noroeste Americano (Aparício, 2007). Hoje, no entanto, não podemos ver continuidade cultural mais do que entre alguns grupos esquimós cujas relações (de todo tipo), com os siberianos não foram cortadas ao longo da história.
A medicina chinesa e outras etnomedicinas são sistemas de atenção à saúde encaixados nas culturas básicas de suas respectivas sociedades, como acontece com a medicina ocidental-convencional. Porém convém saber que existe:
a) Formas de atenção tradicional ocidental.
b) Formas de atenção tradicional não ocidental
c) Forma de atenção não tradicional padronizadas, surgida na Europa e estendida universalmente com a medicina ocidental convencional.
Os sistemas tradicionais ocidentais seguem as linhas naturalistas dos séculos precedentes. Neles podem incluir-se: a naturopatia-fitoterápica, diversas formas de atenção manual, a homeopatia e outros modos de curar mais ou menos centrados no simbólico e no cultural (populares).
Os sistemas tradicionais não ocidentais também seguem linhas naturalistas-culturais (simbólicas) dos grupos humanos nos que se desenvolveram. Os mais conhecidos são: medicina tradicional chinesa, medicina mesoamericanas (medicina tradicional mexicana), aiurveda e medicina tibetana. Porém, podemos incluir aqui todas as formas de entender e atender os problemas de saúde de todas as sociedades tradicionais do planeta.
O chamado sistema terapêutico ocidental-convencional tem a ciência como base, e é entendida a partir da antropologia como uma consequência, tecnológica moderna e estandardizada em todos os lugares.
O desenvolvimento da ciência antropológica, nos séculos precedentes, nos aproximou da compreensão humana como soma ou sucessão de feitos (humanos), relacionados com seus contextos (natureza, sociedade e cultura). Franz Boas (1993), expos que nenhuma sociedade é superior a outra, e entendemos que cada uma tem sua via de desenvolvimento. Pensamos também que não há por que comparar estas vias. Não existe linhas mestras naturais que sejam marco ou referência, às quais todos os grupos se tenham que aproximar com o tempo. Para Clifford Geertz, não existe sociedade em fase de desenvolvimentos pré-científico (Geertz, 1990).
A ciência (tal como hoje a entendemos), é uma conquista cultural da sociedade europeia, porque houve premissas históricas e culturais que assim o possibilitaram. Segundo Anthony Tao (2003), a herança grega, considerando que o universo funciona com leis que o pensamento é capaz de decifrar e compreender, o cristianismo e o judaísmo como religiões que entendem um Deus transcendente separado da natureza, foram as razões do surgimento da ciência. A natureza, nas culturas cristãs e judaicas, permaneceu livre de animação, susceptível de ser explorada com o pensamento lógico-racional e susceptível também de ser dominada.
As culturas árabes beberam das fontes gregas, incorporando o pensamento helenista a suas tradições (principalmente oficial), como assinala José Martinez:
Ao longo de um extenso processo os árabes receberam os fundamentos da cultura, da filosofia e da ciência grega e souberam incorporar o legado cultural filosófico que transmitiram ao Ocidente[1].
As culturas tradicionais (sem influência greco-latinas), não só da Ásia, Norte da Ásia ou América, mas também da Europa, sempre consideraram o criado e existente como unidade na qual o material e o não material eram inseparáveis (imanência – tradicional – frente a transcendência – judeo-critã). Nas tradições asiáticas e ameríndias atuais, a natureza física se entende atravessada, animada: por Qi, por essência divina, por espíritos, etc. Consideramos aqui que estes termos e expressões são imagens discursivas e representações para que torne compreensível. Cada uma pertence a seu contexto sociocultural, entendido e avaliado em relação a outros elementos do mesmo contexto. E são os membros das culturas quem dão a autêntica informação sobre suas conquistas culturais.
É evidente que nem os chineses, nem os ameríndios nem outras sociedades do planeta, diferentes da europeia, tiveram os mesmos precedentes históricos. Por isso, é impossível que, de forma natural (sem influências de fora, sem interferências, etc.), consigam chegar às mesmas consequências culturais em um local ou em outro. Podem ser parecidas, porém não necessariamente iguais. Por consequência, a ciência nascida na Europa não tem por que surgir espontaneamente na sociedade e cultura extra-europeias[2].
A ciência não é uma conquista humana alcançável de maneira natural (por evolução das sociedades), em todos os grupos humanos do globo. O certo e que o colonialismo europeu foi o responsável pela imposição mundial do modelo de progresso ocidental. É, portanto, uma questão de “jogo hegemônico” (poder e política). Muitos dos discursos surgidos na cultura ocidental tem sido, e seguem sendo, etnocentrista. O etnocentrismo ocidental impregnou os programas educativos de suas sociedades e de outras que os adaptaram.
Não são mais “avançadas” uma sociedade e uma cultura por seguir um modelos de progresso concreto, o seu, ou outros impostos. A maior prova temos na comparação da sociedade ocidental com a de um povo africano, ou outro asiático, ou ameríndios tradicionais na atualidade. Em termos gerais, a nível de opinião pública, e inclusive de certos titulados ou cientistas (ocidentais/não ocidentais), pondo uma sociedade ao lado de outra, se considera mais “avançada” a ocidental. Tal consideração se deve a supremacia de um modelos de comparação (falando de progresso), o ocidental-convencional. A conclusão a que chegamos é que ainda segue existindo etnocentrismo ocidental: em muitos currículos de ensino de países europeus e de cultura ocidental, em meios de comunicação, em manifestações e iniciativas culturais públicas e privadas, na economia, etc.
A pobreza e outros traços observáveis hoje no chamado Terceiro Mundo são a consequência da ruptura no passado de suas linhas naturais de progresso, e da intromissão de ideias, organizações, políticas, economias e desejos alheios (colonialismo).
A medicina chinesa, a medicina aiurvédica, a medicina mexicana, diferem entre si ainda que tenham em comum o apelativo de tradições (cada uma baseada em sua tradição). E todas elas diferem da medicina ocidental-convencional. O sistema científico não é melhor nem superior em relação aos sistemas tradicionais, somente diferente. Todos, aqueles e estes, são, ou podem ser, válidos e uteis (ao menos, em seus contextos respectivos). Alguns já transcenderam os limites de suas sociedades como é o caso da medicina ocidental, porém, também o da medicina tradicional chinesa, objeto de nosso estudo.
O encontro da teoria médica chinesa com o pensamento de outras sociedades tem dado lugar a um sistema intercultural e híbrido, como dizíamos ao princípio, resultado da necessidade de acomodação de princípios originais e culturas diferentes (Aparício, 2004). A medicina chinesa tem seu próprio método de trabalho, sua forma de indagação e sua maneira de diagnosticar e atender. A interrogação, a apalpação, a pulsologia chinesa, a observação, a audição, o olfato e até a obtenção de informações pelo sentido do gosto, são os procedimentos tradicionais para conhecer os traços individuais do problema que temos a frente. Entre todos, vamos ver e analisar, utilizando a intermediação da antropologia (para melhor compreensão), a pulsologia e a observação da língua como procedimento chave na elaboração do “juízo clínico” (expressão que tomamos emprestada da cultura e pensamento ocidental convencional), e a opinião especializada sobre o problema que estamos estudando.
Dentro da MTC, já como sistema intercultural, também podemos estabelecer diferenças baseadas:
a) Nos programas de ensino criados e oferecidos em escolas e centros de formação (mais/menos aproximados às origens e ao simbolismo médico chinês, mais/menos interceptado-influenciados por outras ideias, princípios terapêuticos, formas de tenção, políticas diversas, etc.).
O presente trabalho foi construído a partir do seminário que apresentei na cidade de Portalegre (Portugal), em 2008 durante o IV Congresso Internacional de Saúde, Cultura e Sociedade, organizado pela Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sociocultural (AGIR). Nesta intervenção quis apresentar outras maneiras, diferentes das da ocidental convencional, de estudar os desequilíbrios e problemas de saúde centrando-me na pulsologia chinesa e na inspeção da língua como dois dos procedimentos indagatórios mais importantes da medicina tradicional chinesa (MTC).
Na atualidade, a MTC segue linhas paralelas que, longe de distancia-la da sua essência e valor, fortalece ela com novas contribuições fruto do contato e desenvolvimento com diversas sociedades e culturas do planeta. Temos a linhas tradicionais e originais, por um lado, e a intercultural (com formas diversas), por outra. As primeiras podemos encontrar nas formações de escolas asiáticas correspondentes a diferentes tradições, e nos estudos das universidades chinesas. Também existem as práticas populares centradas em costumes, formas, modos e procedimentos curativos e ideológicos locais, e em grupos não orientados sob o ponto de vista acadêmico (oficial). Outra linha é a que surge do resultado do encontro da cultura terapêutica chinesa com culturas de outros povos e sociedades ao longo do planeta (Aparício, 2004). Ela é ensinada em idiomas muito variado e adapta-se a realidade cultural básica da sociedade na qual se apresenta/difunde.
No livro do investigador franco-chinês Anthony Tao (2003), podemos ler que a medicina tradicional chinesa tem origem na cisão do xamanismo arcaico, cujo ramos se especializou como curativo.
Entendemos a medicina tradicional chinesa como: todas as variantes locais da terapêutica tradicional chinesa; referindo com esta expressão às maneiras de entender e atender a saúde dos grupos que povoam o espaço chinês. Neste sentido, a MTC provém do xamanismo (sistema organizativo complexo das sociedades arcaicas). E baseia-se na tradição (nas diferentes tradições locais), o que a diferencia essencialmente do sistema terapêutico ocidental científico-convencional, estendido na atualidade por todo o mundo.
Existem semelhanças entre os sistemas curativos tradicionais asiáticos e norasiáticos, e os tradicionais de outros lugares do planeta; como por exemplo, os ameríndios. Neste sentido, supondo que o xamanismo arcaico fosse a instituição mais importante dos grupos humanos do paleolítico, tal matriz cultural teria passado com os emigrantes norasiáticos pelo Estreito de Bering no seu transito do Nordeste Asiático para o Noroeste Americano (Aparício, 2007). Hoje, no entanto, não podemos ver continuidade cultural mais do que entre alguns grupos esquimós cujas relações (de todo tipo), com os siberianos não foram cortadas ao longo da história.
A medicina chinesa e outras etnomedicinas são sistemas de atenção à saúde encaixados nas culturas básicas de suas respectivas sociedades, como acontece com a medicina ocidental-convencional. Porém convém saber que existe:
a) Formas de atenção tradicional ocidental.
b) Formas de atenção tradicional não ocidental
c) Forma de atenção não tradicional padronizadas, surgida na Europa e estendida universalmente com a medicina ocidental convencional.
Os sistemas tradicionais ocidentais seguem as linhas naturalistas dos séculos precedentes. Neles podem incluir-se: a naturopatia-fitoterápica, diversas formas de atenção manual, a homeopatia e outros modos de curar mais ou menos centrados no simbólico e no cultural (populares).
Os sistemas tradicionais não ocidentais também seguem linhas naturalistas-culturais (simbólicas) dos grupos humanos nos que se desenvolveram. Os mais conhecidos são: medicina tradicional chinesa, medicina mesoamericanas (medicina tradicional mexicana), aiurveda e medicina tibetana. Porém, podemos incluir aqui todas as formas de entender e atender os problemas de saúde de todas as sociedades tradicionais do planeta.
O chamado sistema terapêutico ocidental-convencional tem a ciência como base, e é entendida a partir da antropologia como uma consequência, tecnológica moderna e estandardizada em todos os lugares.
O desenvolvimento da ciência antropológica, nos séculos precedentes, nos aproximou da compreensão humana como soma ou sucessão de feitos (humanos), relacionados com seus contextos (natureza, sociedade e cultura). Franz Boas (1993), expos que nenhuma sociedade é superior a outra, e entendemos que cada uma tem sua via de desenvolvimento. Pensamos também que não há por que comparar estas vias. Não existe linhas mestras naturais que sejam marco ou referência, às quais todos os grupos se tenham que aproximar com o tempo. Para Clifford Geertz, não existe sociedade em fase de desenvolvimentos pré-científico (Geertz, 1990).
A ciência (tal como hoje a entendemos), é uma conquista cultural da sociedade europeia, porque houve premissas históricas e culturais que assim o possibilitaram. Segundo Anthony Tao (2003), a herança grega, considerando que o universo funciona com leis que o pensamento é capaz de decifrar e compreender, o cristianismo e o judaísmo como religiões que entendem um Deus transcendente separado da natureza, foram as razões do surgimento da ciência. A natureza, nas culturas cristãs e judaicas, permaneceu livre de animação, susceptível de ser explorada com o pensamento lógico-racional e susceptível também de ser dominada.
As culturas árabes beberam das fontes gregas, incorporando o pensamento helenista a suas tradições (principalmente oficial), como assinala José Martinez:
Ao longo de um extenso processo os árabes receberam os fundamentos da cultura, da filosofia e da ciência grega e souberam incorporar o legado cultural filosófico que transmitiram ao Ocidente[1].
As culturas tradicionais (sem influência greco-latinas), não só da Ásia, Norte da Ásia ou América, mas também da Europa, sempre consideraram o criado e existente como unidade na qual o material e o não material eram inseparáveis (imanência – tradicional – frente a transcendência – judeo-critã). Nas tradições asiáticas e ameríndias atuais, a natureza física se entende atravessada, animada: por Qi, por essência divina, por espíritos, etc. Consideramos aqui que estes termos e expressões são imagens discursivas e representações para que torne compreensível. Cada uma pertence a seu contexto sociocultural, entendido e avaliado em relação a outros elementos do mesmo contexto. E são os membros das culturas quem dão a autêntica informação sobre suas conquistas culturais.
É evidente que nem os chineses, nem os ameríndios nem outras sociedades do planeta, diferentes da europeia, tiveram os mesmos precedentes históricos. Por isso, é impossível que, de forma natural (sem influências de fora, sem interferências, etc.), consigam chegar às mesmas consequências culturais em um local ou em outro. Podem ser parecidas, porém não necessariamente iguais. Por consequência, a ciência nascida na Europa não tem por que surgir espontaneamente na sociedade e cultura extra-europeias[2].
A ciência não é uma conquista humana alcançável de maneira natural (por evolução das sociedades), em todos os grupos humanos do globo. O certo e que o colonialismo europeu foi o responsável pela imposição mundial do modelo de progresso ocidental. É, portanto, uma questão de “jogo hegemônico” (poder e política). Muitos dos discursos surgidos na cultura ocidental tem sido, e seguem sendo, etnocentrista. O etnocentrismo ocidental impregnou os programas educativos de suas sociedades e de outras que os adaptaram.
Não são mais “avançadas” uma sociedade e uma cultura por seguir um modelos de progresso concreto, o seu, ou outros impostos. A maior prova temos na comparação da sociedade ocidental com a de um povo africano, ou outro asiático, ou ameríndios tradicionais na atualidade. Em termos gerais, a nível de opinião pública, e inclusive de certos titulados ou cientistas (ocidentais/não ocidentais), pondo uma sociedade ao lado de outra, se considera mais “avançada” a ocidental. Tal consideração se deve a supremacia de um modelos de comparação (falando de progresso), o ocidental-convencional. A conclusão a que chegamos é que ainda segue existindo etnocentrismo ocidental: em muitos currículos de ensino de países europeus e de cultura ocidental, em meios de comunicação, em manifestações e iniciativas culturais públicas e privadas, na economia, etc.
A pobreza e outros traços observáveis hoje no chamado Terceiro Mundo são a consequência da ruptura no passado de suas linhas naturais de progresso, e da intromissão de ideias, organizações, políticas, economias e desejos alheios (colonialismo).
A medicina chinesa, a medicina aiurvédica, a medicina mexicana, diferem entre si ainda que tenham em comum o apelativo de tradições (cada uma baseada em sua tradição). E todas elas diferem da medicina ocidental-convencional. O sistema científico não é melhor nem superior em relação aos sistemas tradicionais, somente diferente. Todos, aqueles e estes, são, ou podem ser, válidos e uteis (ao menos, em seus contextos respectivos). Alguns já transcenderam os limites de suas sociedades como é o caso da medicina ocidental, porém, também o da medicina tradicional chinesa, objeto de nosso estudo.
O encontro da teoria médica chinesa com o pensamento de outras sociedades tem dado lugar a um sistema intercultural e híbrido, como dizíamos ao princípio, resultado da necessidade de acomodação de princípios originais e culturas diferentes (Aparício, 2004). A medicina chinesa tem seu próprio método de trabalho, sua forma de indagação e sua maneira de diagnosticar e atender. A interrogação, a apalpação, a pulsologia chinesa, a observação, a audição, o olfato e até a obtenção de informações pelo sentido do gosto, são os procedimentos tradicionais para conhecer os traços individuais do problema que temos a frente. Entre todos, vamos ver e analisar, utilizando a intermediação da antropologia (para melhor compreensão), a pulsologia e a observação da língua como procedimento chave na elaboração do “juízo clínico” (expressão que tomamos emprestada da cultura e pensamento ocidental convencional), e a opinião especializada sobre o problema que estamos estudando.
Dentro da MTC, já como sistema intercultural, também podemos estabelecer diferenças baseadas:
a) Nos programas de ensino criados e oferecidos em escolas e centros de formação (mais/menos aproximados às origens e ao simbolismo médico chinês, mais/menos interceptado-influenciados por outras ideias, princípios terapêuticos, formas de tenção, políticas diversas, etc.).
b) Nas finalidades que movem ao desenvolvimento, difusão e prática de tal sistema de atenção
c) Nas influências, imposições e condicionantes que seus representantes praticantes ou difusores recebem em seus respectivas contextos socioculturais, políticos e econômicos.
Os centros de formação de MTC na Europa e América fabricam programas mais/menos aproximados aos programas oficiais chineses e a tradição simbólica chinesa. Há centros que se baseiam em tradições arcaicas, ensinando uma MTC afastada da que se ensina oficialmente nas universidades chinesas. A casuística é ampla. Existem ensinos que, em geral, seguem as escolas; porém não há uma norma, já que fora da China os estudos de MTC não costumam estar incluídos na oferta oficial das escolas superiores. Alguns centros, na Europa e América trabalham pela oficialização de tais estudos, sacrificando parte da essência definidora da MTC: seu simbolismo. Por medo que o sistema não aceite os programas tradicionais, “reinventam” a MTC, desenhando currículos que pretendem aproximar-se aos conteúdos biológicos dos estudos da medicina oficial convencional.
Em outros casos, se aborda a MTC de forma biológica. Os alunos que recorrem a estes centros aprendem uma MTC intercultural relativamente desvirtuada. Formam-se praticantes de técnicas, manejando ferramentas discursivas e de racionamento médico chinês ocidentalizado e pobremente definidos. É o caso dos acupuntures que seguem uma maneira de trabalhar baseada no “rescentismo”, por exemplo. Há escolas na Europa e América que, sem criar a necessidade de agradar o Sistema Oficial, expressam uma interculturalidade mais honesta surgida de uma articulação de culturas (chinesa/não chinesa) não forçada nem planificada por interesses de índole diversa.
As finalidade que movem o desenvolvimento, difusão e prática do sistema médico chinês no mundo são muito diversas:
- O interesse da China por estender uma parte tão importante de sua cultura como é o seu sistema de cura (melhor: modo de ajudar no reequilíbrio).
- O interesse saudável e honesto de conhecedores e praticantes não chineses por oferecer esse modo de atenção.
- O interesse de naturistas e representantes das chamadas “medicinas alternativas” por difundir a MTC como um sistema alternativo, mas surgiu das correntes “nova era” ou da pós-modernidade.
- Interesse mercantilista.
- Outros.
Os traços de interculturalidade do sistema curativo chinês também vem definidos por condicionantes das sociedades de acolhimento e desenvolvimento, de suas economia e políticas. É evidente que o sistema médico ocidental-convencional tem uma relação muito estreita com a indústria do medicamento; pelo que qualquer outro sistema que não se apoie nos remédios de patente, são considerados concorrência, encontrando dificuldades para oficializar-se. Muitos representantes do pensamento científico (hegemonismo ocidental) se opõe frontalmente às maneiras diferentes de ver as coisas: a saúde, da doença e a terapêutica (provenientes de óticas e posições culturais diferentes a convencional); assim como a maneira diferente de atender os problemas. É uma oposição etnocentrista apoiada em pilares economistas e políticos. Tais fundamentos validam esta oposição, nos âmbitos que a creem-emitem, estendendo-a e impondo-a em outros, graças ao poder e as políticas dos grupos e governos dominantes (em uma grande quantidade de países).
Voltando ao tema da interculturalidade, ao final, cada profissional de MTC (de diferentes lugares do mundo), apresentará traços (de interculturalidade) pessoais resultantes das interações com todo o conglomerado anteriormente exposto. Para alguns, a interculturalidade na saúde acrescenta novos recursos e recursos combinados, enriquecendo a terapêutica. Para outros, é só uma “brincadeira” e um contraponto pequeno ao sistema maioritário e dominante: o ocidental convencional.
Nosso objetivo neste trabalho é apresentar dois dos procedimentos de diagnostico chines, a pulsologia e a inspeção da língua, dentro da interculturalidade em saúde, defendendo os modelos da MTC interculturais que, enriquecidos com as contribuições da sociedades e culturas diferentes da chinesa, mantem o simbolismo ancestral da MTC, pilar e eixo sobre o qual gira o sistema médico chinês.
Por mais intercultural que seja a MTC, perderá seu sentido se abandonar este simbolismo.
A antropologia não só admite, mas também, define os simbolismos das culturas como as senhas de identidades que as definem e diferenciam. Não é necessário explica-los “a luz da ciência”. Se houver interesse em aprender e praticar honestamente a MTC deve-se estuda-la como tal, em seu próprio “juízo cultural”, admitindo seus conteúdos e usando seus métodos sem tentar “domestica-los”. Podemos associar outros conteúdos que nos complementam e ajudam (interculturalidade), porém deve-se faze-lo como algo bilíngue, pensando em cada momento no sistema que está sendo utilizado, sem impor um ou outro.
A MTC é diferente do resto do sistema de saúde e de reequilíbrio da saúde, pelo que deve usar seus próprios métodos e procedimentos no estudo, análise dos problemas e propostas de ajuda. A MTC não é uma “medicina alternativa” a incluir no pacote das “medicinas alternativas” feito pelos representantes Nova Era e os Pós-Modernistas. Como modos interculturais não se quer dizer a apropriação e uso de métodos alheios mas sim, o trabalho mental no racionamento com elementos culturais diversos que, ajudando-se uns a outros, aproximam ao exato diagnóstico e respectivas soluções.[1] José Martínez Gázquez, Los Árabes y el passo de la Ciencia Griega al Occidente Medieval. Disponível en: <www.hottopos.com/rih8/martinez.html>.[2] Chamamos culturas e sociedades estra-europeia aquelas que total, ou parcialmente, ainda seguem suas linhas de progresso próprios, sem alterações significativas fruto das influências europeias.
c) Nas influências, imposições e condicionantes que seus representantes praticantes ou difusores recebem em seus respectivas contextos socioculturais, políticos e econômicos.
Os centros de formação de MTC na Europa e América fabricam programas mais/menos aproximados aos programas oficiais chineses e a tradição simbólica chinesa. Há centros que se baseiam em tradições arcaicas, ensinando uma MTC afastada da que se ensina oficialmente nas universidades chinesas. A casuística é ampla. Existem ensinos que, em geral, seguem as escolas; porém não há uma norma, já que fora da China os estudos de MTC não costumam estar incluídos na oferta oficial das escolas superiores. Alguns centros, na Europa e América trabalham pela oficialização de tais estudos, sacrificando parte da essência definidora da MTC: seu simbolismo. Por medo que o sistema não aceite os programas tradicionais, “reinventam” a MTC, desenhando currículos que pretendem aproximar-se aos conteúdos biológicos dos estudos da medicina oficial convencional.
Em outros casos, se aborda a MTC de forma biológica. Os alunos que recorrem a estes centros aprendem uma MTC intercultural relativamente desvirtuada. Formam-se praticantes de técnicas, manejando ferramentas discursivas e de racionamento médico chinês ocidentalizado e pobremente definidos. É o caso dos acupuntures que seguem uma maneira de trabalhar baseada no “rescentismo”, por exemplo. Há escolas na Europa e América que, sem criar a necessidade de agradar o Sistema Oficial, expressam uma interculturalidade mais honesta surgida de uma articulação de culturas (chinesa/não chinesa) não forçada nem planificada por interesses de índole diversa.
As finalidade que movem o desenvolvimento, difusão e prática do sistema médico chinês no mundo são muito diversas:
- O interesse da China por estender uma parte tão importante de sua cultura como é o seu sistema de cura (melhor: modo de ajudar no reequilíbrio).
- O interesse saudável e honesto de conhecedores e praticantes não chineses por oferecer esse modo de atenção.
- O interesse de naturistas e representantes das chamadas “medicinas alternativas” por difundir a MTC como um sistema alternativo, mas surgiu das correntes “nova era” ou da pós-modernidade.
- Interesse mercantilista.
- Outros.
Os traços de interculturalidade do sistema curativo chinês também vem definidos por condicionantes das sociedades de acolhimento e desenvolvimento, de suas economia e políticas. É evidente que o sistema médico ocidental-convencional tem uma relação muito estreita com a indústria do medicamento; pelo que qualquer outro sistema que não se apoie nos remédios de patente, são considerados concorrência, encontrando dificuldades para oficializar-se. Muitos representantes do pensamento científico (hegemonismo ocidental) se opõe frontalmente às maneiras diferentes de ver as coisas: a saúde, da doença e a terapêutica (provenientes de óticas e posições culturais diferentes a convencional); assim como a maneira diferente de atender os problemas. É uma oposição etnocentrista apoiada em pilares economistas e políticos. Tais fundamentos validam esta oposição, nos âmbitos que a creem-emitem, estendendo-a e impondo-a em outros, graças ao poder e as políticas dos grupos e governos dominantes (em uma grande quantidade de países).
Voltando ao tema da interculturalidade, ao final, cada profissional de MTC (de diferentes lugares do mundo), apresentará traços (de interculturalidade) pessoais resultantes das interações com todo o conglomerado anteriormente exposto. Para alguns, a interculturalidade na saúde acrescenta novos recursos e recursos combinados, enriquecendo a terapêutica. Para outros, é só uma “brincadeira” e um contraponto pequeno ao sistema maioritário e dominante: o ocidental convencional.
Nosso objetivo neste trabalho é apresentar dois dos procedimentos de diagnostico chines, a pulsologia e a inspeção da língua, dentro da interculturalidade em saúde, defendendo os modelos da MTC interculturais que, enriquecidos com as contribuições da sociedades e culturas diferentes da chinesa, mantem o simbolismo ancestral da MTC, pilar e eixo sobre o qual gira o sistema médico chinês.
Por mais intercultural que seja a MTC, perderá seu sentido se abandonar este simbolismo.
A antropologia não só admite, mas também, define os simbolismos das culturas como as senhas de identidades que as definem e diferenciam. Não é necessário explica-los “a luz da ciência”. Se houver interesse em aprender e praticar honestamente a MTC deve-se estuda-la como tal, em seu próprio “juízo cultural”, admitindo seus conteúdos e usando seus métodos sem tentar “domestica-los”. Podemos associar outros conteúdos que nos complementam e ajudam (interculturalidade), porém deve-se faze-lo como algo bilíngue, pensando em cada momento no sistema que está sendo utilizado, sem impor um ou outro.
A MTC é diferente do resto do sistema de saúde e de reequilíbrio da saúde, pelo que deve usar seus próprios métodos e procedimentos no estudo, análise dos problemas e propostas de ajuda. A MTC não é uma “medicina alternativa” a incluir no pacote das “medicinas alternativas” feito pelos representantes Nova Era e os Pós-Modernistas. Como modos interculturais não se quer dizer a apropriação e uso de métodos alheios mas sim, o trabalho mental no racionamento com elementos culturais diversos que, ajudando-se uns a outros, aproximam ao exato diagnóstico e respectivas soluções.[1] José Martínez Gázquez, Los Árabes y el passo de la Ciencia Griega al Occidente Medieval. Disponível en: <www.hottopos.com/rih8/martinez.html>.[2] Chamamos culturas e sociedades estra-europeia aquelas que total, ou parcialmente, ainda seguem suas linhas de progresso próprios, sem alterações significativas fruto das influências europeias.
APARICIO MENA, A. J. 2004. Idea de salud intercultural. Una aproximación antropológica a la idea de salud derivada de la medicina tradicional china en contacto con diferentes culturas. Gazeta de Antropología, nº 20, texto 20-25: Universidad de Granada. Disponível em: <www.ugr.es>
APARICIO MENA, A. J. 2007-I Cultura tradicional de salude en Mesoamérica. Del chamanismo arcaico a la etnomedicina. Tesis doctoral. Universidad de Salamanca, .
APARICIO MENA, A. J.2007-II. Etnomedicina en Mesoamérica Central. Monografias.com.saludgeneral.
BOAS, F. Las limitaciones del método comparativo de la antropología. En: Bohannan, P; Glazer, M., “Antropología, lecturas” Madrid: McGraw-Hill, 1993.
GEERTZ. C. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 1990.
TAO, A. Chamanisme et civilisation chinoise antique. París: L’Harmattan, 2003.